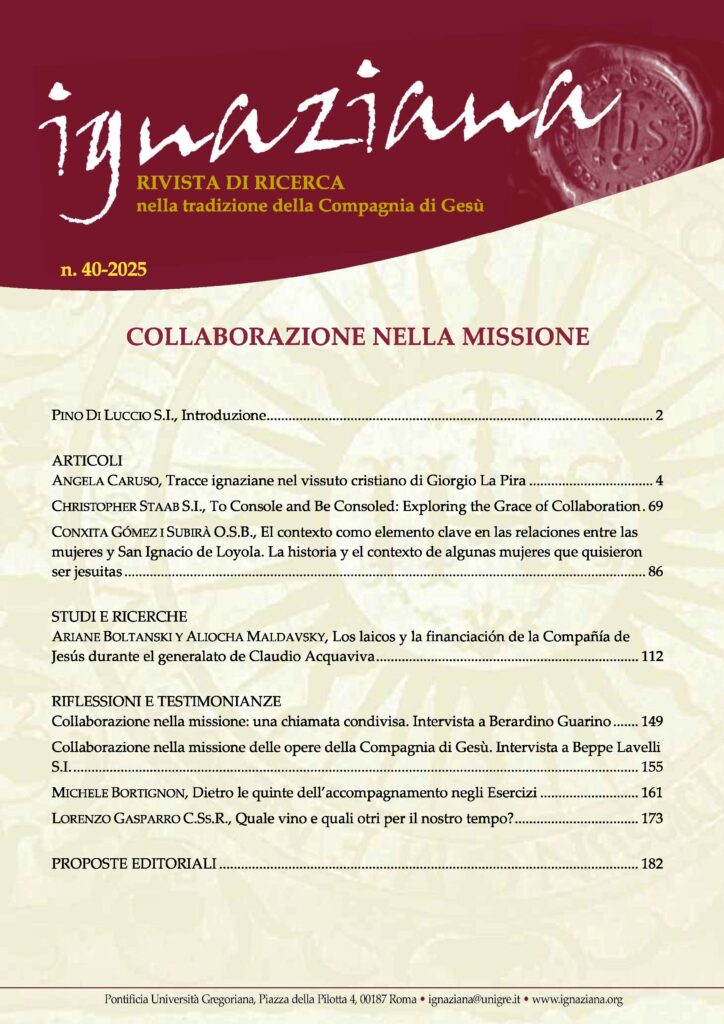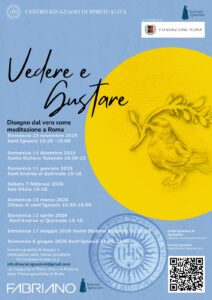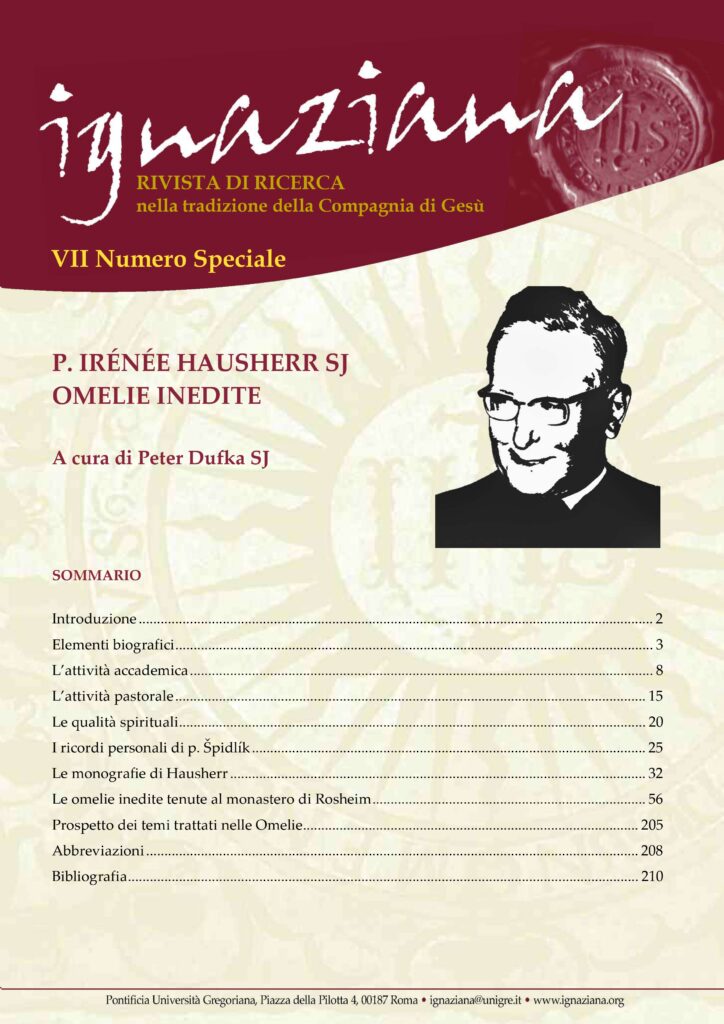di Francesco Rossi de Gasperis
Abstract
L’articolo esplora il significato spirituale e teologico di Gerusalemme nell’esperienza di sant’Ignazio di Loyola. Attraverso un’analisi storico-esegetica, l’autore mostra come il desiderio di visitare la città santa abbia segnato profondamente la conversione e la missione di Ignazio. Gerusalemme non è solo una meta geografica, ma un luogo simbolico che rappresenta l’inizio del cammino spirituale ignaziano, radicato nella contemplazione del Cristo storico e risorto. L’esperienza mancata del pellegrinaggio diventa così fondativa per gli Esercizi Spirituali e per la visione ecclesiale e missionaria della Compagnia di Gesù.
El artículo analiza el significado espiritual y teológico de Jerusalén en la vida de San Ignacio de Loyola. A través de un análisis histórico-exegético, el autor muestra cómo el deseo de Ignacio de visitar la Ciudad Santa marcó profundamente su conversión y misión apostólica. Jerusalén no es solo un destino geográfico, sino un espacio simbólico que representa el inicio del camino espiritual ignaciano, arraigado en la contemplación del Cristo histórico y resucitado. La peregrinación frustrada se convierte así en fundamento de los Ejercicios Espirituales y de la visión eclesial y misionera de la Compañía de Jesús.
Keywords
Gerusalemme, Esercizi Spirituali, Conversione, Pellegrinaggio, Conoscenza di Cristo.
Jerusalén, Ejercicios Espirituales, Conversión, Peregrinación, Conocimiento de Cristo.
Una vocación otorgada desde la primera conversión
Para Iñigo de Loyola, Dios no fue un nombre ni una idea. Mucho menos fue un problema o el objeto de una tesis de filosofía o teología. El Dios vivo irrumpió en su vida al romperle una pierna, a través de una bala francesa, durante la batalla de Pamplona en mayo de 1521. Podríamos comparar este evento con la lucha que Jacob sostuvo con Dios durante toda una noche en el vado de Jaboc. Al amanecer, sobre Penuel, el patriarca de Israel, al regresar a la tierra prometida, también cojeaba de la cadera debido a la luxación del fémur (Gn 32,23-33). A Ignacio, como creo que ocurre con todos, la vocación específica en el reino de Dios le fue otorgada desde su primera conversión. En el giro que se constituye en el momento en que comenzamos conscientemente a querer ser cristianos, y eventualmente a ratificar libremente el Bautismo ya recibido, está contenida en germen la vocación personal de cada uno de nosotros. En Dios, de hecho, todo es uno.
Desde el momento en que comenzó a recuperarse de las sufridas por las operaciones en su pierna rota, Ignacio comenzó a retornar a sí mismo mediante la lectura de la Vida de Cristo del cartujo Ludolfo de Sajonia y de la Leyenda dorada (Flos Sanctorum) del dominico Jacobo de Varazze, un libro de vidas de santos que él leía en traducción castellana.
En la casa de Loyola no se encontraron los romances de caballería, de los que Iñigo era un lector apasionado, sino solo esos dos libros. Este hecho, si bien no favorece el nivel cultural de la familia, sí testimonia su fe y devoción.
El primer momento de la conversión de Ignacio a Dios está, por tanto, marcado por la devoción de la Iglesia de su tiempo: Jesucristo y los santos. En los cruces más significativos del camino de los Ejercicios espirituales encontramos este horizonte de los primeros días. No solo, como es obvio, Cristo nuestro Señor, sino también todos los santos: «Eterno Señor de todas las cosas, yo con tu favor y ayuda, hago mi ofrecimiento, ante tu infinita bondad y ante tu Madre gloriosa, y ante todos los santos de la corte celestial» (Ejercicio del Rey: ES 98); «Verme a mí mismo, como estoy ante Dios nuestro Señor y ante todos sus santos, para desear y conocer lo que es más grato a su divina bondad» (Meditación de los tres grupos de hombres: ES 151); «Ver cómo estoy ante Dios nuestro Señor, los ángeles y los santos, que interceden por mí» (Contemplación para obtener amor: ES 232. Véase también 58.60.358, y los coloquios sugeridos con «Nuestra Señora»: 63.109.147-148.156.159.199.248). La vida de Jesucristo y la de los santos constituyen el horizonte de la conversión de Ignacio, es decir, el paso de la devoción de quien es espectador y admirador de la vida de otros a la de quien se convierte en sujeto de su propia existencia inspirada por la de los demás.
Me parece que esta es una lección interesante para nosotros hoy. Una multitud de medios radiofónicos y televisivos tienden, de hecho, a hacernos espectadores de los hechos del mundo, mucho más de lo que sucedía en tiempos de Ignacio. Gran parte de nuestro tiempo, especialmente el de los más jóvenes, se va mientras estamos sentados o acostados viendo lo que otros hacen o dicen en el mundo.
Lo mismo ocurre en los estadios o en los campos deportivos. Finalmente, después de un cúmulo de palabras y noticias, de hechos y espectáculos, de historias alegres o tristes, trágicas o ridículas, de publicidad y músicas que intercalan a veces las noticias más serias, nos levantamos perezosamente para ir a dormir, o nos fumamos un cigarro o la pipa. De este modo, nos hemos convertido en oyentes pasivos e inmunizados, espectadores o lectores de lo que otros hacen. Ignacio, en cambio, se convierte en lector y espectador de la vida de Cristo y de los santos que, en cierto momento, ya no se contenta con estar mirando y hacer porras desde las gradas, sino que se levanta para entrar él mismo, como Pablo, en el estadio y participar en la carrera (cf. 1 Cor 9,24-27; Fil 3,14; 2 Tm 4,7-8; Eb 12,1-2).
Lo que otros, Francisco o Domingo, hicieron en el pasado, le plantea a él un problema personal: «¿Y yo qué he hecho por Cristo, qué hago por Cristo, qué debo hacer por Cristo?» (ES 53. Cf. Autobiografía, 7-8). Este es el momento de la teshuvah (conversión)[2]. Ignacio «vuelve a sí mismo», se pone de pie y, aunque cojeando, se pone en camino para responder a la «llamada» del Resucitado (ES 91), el eterno Rey Mesías y Señor universal, que llama a todos los hombres del mundo, «todos y cada uno en particular» (ES 95), y por lo tanto también a él, «el gentil hombre Iñigo López de Loyola».
Insisto en el hecho de que el Cristo que se presenta a Ignacio (ES 91.95) y al que él hace su ofrecimiento señalado (ES 97-98); del que recuerda, medita y contempla los eventos de los días de su carne, no es solo un personaje del pasado, sino el Jesús resucitado y vivo de hoy, el Cristo ascendido al cielo, que da el Espíritu. Los títulos con los que Ignacio lo designa son los del tiempo pascual. Es él quien va llamando a todos los hombres a participar en su empresa, encomendada por el Padre, que lo ha hecho Mesías y Señor (Hechos 2,36): una empresa de liberación del mundo de todos los enemigos (ES 95), para entregárselo al Padre, a fin de que Dios sea todo en todos (cf. 1 Cor 15,23-28).
Seguir al Cristo resucitado recorriendo los misterios de su carne.
Es importante comprender la relación existente entre la percepción de esta actual y operosa señoría de Jesucristo en el tiempo de la Iglesia y aquellos que Ignacio llama «Los misterios de la vida de Cristo nuestro Señor» (EE 261). Al responder a la llamada del Cristo resucitado, que le llega a través de la lectura de la vida de Jesús y de la de los santos, quienes han contemplado, imitado y seguido largamente a Jesucristo en los misterios de su humanidad (especialmente Domingo y Francisco), Ignacio es conducido por el Espíritu a comprender y sentir que la única manera para nosotros de entrar en contacto con el Resucitado es aplicarnos a la memoria, meditación y contemplación de los eventos vividos por Él en la carne: su encarnación en Nazaret y el nacimiento en Belén, la presentación en el templo y el exilio en Egipto, la vida en familia en Nazaret y el hallazgo en el templo del niño de doce años, y luego todas las demás páginas evangélicas. En estos hechos-eventos-misterios de Jesús de Nazaret, Ignacio reconoce las coordenadas de la presencia del Señor resucitado en la historia actual de los hombres y las de su operación misteriosa en la conciencia de cada uno, mediante el Espíritu. En este punto, Ignacio recorre, con perfecta ortodoxia, el camino de la Iglesia primitiva. ¿Cómo nacieron, de hecho, los cuatro relatos evangélicos? Fueron escritos cuando la primera generación de los discípulos de Jesús tuvo que responder a las cuestiones que se planteaban en la Iglesia después de la desaparición visible del Resucitado, y que aparecen claramente en los propios Evangelios.
El Resucitado ha ido a prepararnos un lugar en la morada de su Padre y nuestro Padre (Gv 14,1-2; 20,17). Él, ciertamente, volverá a tomarnos para trasladarnos allá donde Él reside (Gv 14,3-4; 17,24; At 1,11b; 1 Ts 4,17; Ap 3,21. Cf. Gv 1,38-39). Él, sin embargo, ya permanece presente entre los suyos (Mt 28,20b; Mc 16,19-20; Gv 14,19; 20,21-23; At 7,55-60; 9,3-6; 22,6-10; 26,12-18; etc.). Mientras tanto, entonces, ¿cómo entrar en contacto con Él? ¿Dónde se le encuentra? ¿Cómo se le alcanza con nuestra espera, en nuestras liturgias y con nuestra oración? ¿Cómo permanecer bajo su guía durante nuestra misión al mundo? Para responder a estas cuestiones, que se planteaban de manera especial a esos discípulos que, sin haber visto a Jesús, lo amaban y se adherían a Él en la exultación de la fe y de la esperanza en su venida (Gv 20,29; 1 Cor 16,22; 1 Pt 1,6-9; Ap 22,20; etc.), los testigos de la primera hora comenzaron a recoger ordenadamente las memorias orales y escritas de Jesús (cf. Lc 1,1-4). Su intención no era tanto conmemorar una historia pasada y ya concluida, sino descifrar y reconocer los lugares y tiempos de los encuentros actuales con el Resucitado. Lugares y tiempos identificables precisamente por la memoria de los eventos de su vida terrena. Estos, luego, por la condición resucitada del Maestro, se convierten en «misterios», es decir, sacramentos del encuentro con Él, revelaciones de la presente economía del Espíritu y de la gracia de la Resurrección, tal como lo fueron entonces de la economía de la gloria en la carne (Gv 1,14). La identidad entre el Jesús de la historia y el Cristo resucitado y glorioso funda y garantiza, por lo tanto, la eficacia sacramental de lo que Él vivió en su carne.
Esta es también la economía de la liturgia que la Iglesia-esposa del Señor celebra con la fuerza del Espíritu (Ap 22,17). Así, por ejemplo, en el tiempo del Adviento y la Navidad de Jesús Cristo, al hacer memoria de su nacimiento en Belén según nuestra carne presente, nos sensibilizamos y nos extendemos en la espera de su gloriosa y definitiva venida parusíaca.
Ignacio, por lo tanto, para hacer su propia verdad y encontrar y tomar una posición personal frente al «llamamiento» del Rey Mesías y Señor (ES 91), recorre todas las etapas del camino de la memoria histórica y evangélica de Jesús, el maestro judío hijo de María de Nazaret y, como se creía, del carpintero José (Lc 3,23). Sin el nombre propio y histórico de «Jesús», de hecho, la denominación común mesiánica «Cristo» (= Mesías), quedaría indeterminadamente expuesta a toda ideología humana que quisiera apropiarse de ella y pretenda llenarla de contenidos más o menos arbitrarios e interesados.
La llamada del Cristo resucitado resuena en la región de Jerusalén (EE 138.144).
Estrechamente vinculada a Jesús de la historia y de la carne, en la conciencia de Ignacio, aparece inmediatamente Jerusalén. En su orientación hacia Jerusalén se siente sin duda la influencia de una costumbre extendida en la Europa cristiana de su tiempo: la del peregrinaje a Tierra Santa. Incluso las palabras de un canto judío sefardí parecen evocadas por el propósito de Ignacio de ir a Jerusalén descalzo y de «no alimentarse más que de hierbas» (Autobiografía, 8.12): «Quiero ir, madre, a Jerusalén. Comer las hierbas, saciarme con ellas. En el camino me encuentro, en el camino camino, en el camino de todo el mundo. Haz que coma de ellas; que pueda saciar mis ansias, que son ansias de amistad, que son ansias de mansedumbre, que son ansias de obediencia»[3]. Sin embargo, por la manera original en que este pensamiento surge en el espíritu de Ignacio, desde los primeros días de su conversión, y se afirma luego de manera estable durante toda su vida, parece que, en su caso, Jerusalén representa mucho más que la aspiración inicial y entusiasta de un convertido, que luego se habría transformado gradualmente en la perspectiva de una misión católica universal con sede en Roma. Jerusalén surge en el espíritu de Íñigo en Loyola, durante los largos y solitarios días de su convalecencia, como el término de una alternativa al sueño caballeresco de amor por una gran dama. El tiempo volaba cuando, soñador, se ponía a pensar en ella, imaginando qué debía hacer para servirla, los medios a tomar para llegar a la tierra donde ella se encontraba, las frases corteses y las palabras que le dirigiría, los hechos de armas que realizaría en su servicio (Autobiografía, 6). Con estos pensamientos mundanos se alternaban las exhortaciones provenientes de las vidas de los santos y del seguimiento de Jesucristo: «¿Y si yo también hiciera lo que hizo San Francisco y San Domingo?» (Autobiografía, 7). Estrechamente relacionado con estas perspectivas surge en la conciencia de Íñigo el pensamiento de Jerusalén. Ella, y no otra, es para él la tierra a la que debe llegar para seguir a Jesucristo: «Pensando en las cosas del mundo, sentía mucho gusto, pero cuando, por cansancio, las abandonaba, se sentía vacío y decepcionado. En cambio, ir a Jerusalén descalzo, no alimentarse más que de hierbas, practicar todas las austeridades que veía que eran habituales en los santos, eran pensamientos que no solo lo consolaban mientras se detenía en ellos, sino que también después de haberlos abandonado lo dejaban satisfecho y lleno de alegría» (Autobiografía, 8). Jerusalén, esa concreta de la historia y la geografía, es el lugar donde se encarna desde el principio la conversión de Íñigo a Jesucristo y su nueva vida: «Entonces renacía en él el deseo de imitar a los santos, sin dar importancia a nada más que a proponerse, con la gracia de Dios, hacer lo que ellos hicieron. Pero lo que más deseaba hacer, tan pronto como se curara, era ir a Jerusalén […] imponiéndose esas grandes austeridades y ayunos a los que siempre aspira un alma generosa y enamorada de Dios (Autobiografía, 9). «Estaba completamente absorbido por el viaje que pensaba emprender lo antes posible» (Autobiografía, 12). Jerusalén no fue para Ignacio solo un sueño de los orígenes. Once años después de la realización de su peregrinaje a Tierra Santa en 1523, es decir, el 15 de agosto de 1534, él hace voto en Montmartre, junto con sus primeros compañeros, de ir a Jerusalén, una vez terminados sus estudios, y de dedicar allí su vida al bien de las almas. En abril de 1537, los primeros compañeros, sin Ignacio, obtienen del Papa Paulo III el permiso y la bendición para embarcarse hacia Jerusalén (Autobiografía, 93). Solo después de un año completo de espera (mayo de 1537-mayo de 1538), durante el cual no logran embarcarse desde Venecia hacia el Levante debido a la guerra con los turcos, los diez compañeros se presentan nuevamente al Papa en Roma «para que los sirviera donde él juzgara que lo requería la mayor gloria de Dios y el bien de las almas» (Autobiografía, 85). Sin embargo, Jerusalén no fue para Ignacio ni siquiera un proyecto que le surgió entre dos programas de vida abortados a una distancia de diecisiete años: 1521 y 1538. Como se recordó recientemente por el p. Maurice Gilbert, aún el 20 de julio de 1556, es decir, diez días antes de morir, Ignacio, como General de la Compañía de Jesús, estaba ocupado con un proyecto solicitado por el Papa Julio III, que precedía la fundación de un colegio de la Compañía en Jerusalén[4]. ¡Jerusalén acompañó desde el principio hasta el final el camino de quien se llamó «El peregrino». Una interpretación inconscientemente guiada por una arraigada ideología eclesiológica, que llamaría «constantiniana», y que da por sentada una discutible «sustitución teológica» de Jerusalén por Roma, no reconocerá en este hecho más que un detalle transitorio y casi solo cultural de la aventura de Ignacio de Loyola con Dios en la Iglesia de Jesucristo. A primera vista, en efecto, parece que el sueño de vivir en Jerusalén fue una aspiración propia de Ignacio, a la que el Señor, sin embargo, le pidió el sacrificio en dos ocasiones. ¿Es esta toda la verdad del significado de Jerusalén para la persona, la vida y la obra de Ignacio de Loyola? ¿No será más bien cierto que Jerusalén se incrustó tan profundamente en su espíritu que inspiró toda su vida de convertido: su conocimiento y seguimiento de Jesucristo, su vida según el Espíritu, su sentido de la Iglesia y su misión, su visión ecuménica? Esta segunda forma de ver me parece interpretar con mayor verdad la historia interior y exterior de Ignacio y de su Compañía. Es lo que aquí trataré de mostrar brevemente, advirtiendo que las reflexiones que presento son el fruto de quince años de permanencia en esa Tierra Santa en la que Ignacio, de hecho, solo pudo pasar poco más de un mes de su vida (31 de agosto-3 de octubre de 1523).
Los dos lugares santos de Ignacio: su conciencia y Jerusalén.
Se puede decir que los «lugares santos» para Ignacio de Loyola son dos: su conciencia y Jerusalén. Sobre la conciencia y la libertad humana, como lugar de la experiencia inmediata y anacorética de Dios, ya he hablado en el artículo «Ignacio de Loyola, el hombre de la experiencia de Dios»[5]. Sin embargo, la conciencia de Ignacio no logra abarcar en sí sola una auténtica experiencia de Dios, como la que él vivió. Esta, de hecho, no sabría agotarse en un evento exclusivamente interior, iluminista, como el de quien afirma que el Señor está igualmente presente en todas partes; que se le puede encontrar en cualquier lugar, sin necesidad de emprender un viaje; y que, por lo tanto, todo lugar es un lugar santo.
La experiencia del Dios vivo, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob y Jesús, nunca está desvinculada de la historia, ni se puede reducir nunca a una dimensión exclusivamente intimista. La conversión hizo que Ignacio se pusiera en pie y comenzara su camino. En la casa de Loyola se dedica a la lectura, persevera en sus buenos propósitos, se entretiene en cosas de Dios con los miembros de su familia, extrae los pasajes más significativos de la vida de Jesús y de los santos, emplea su tiempo en parte en escribir y en parte en rezar, contempla el cielo y las estrellas «porque de esto le surgía dentro un fuerte impulso a servir a nuestro Señor». Sin embargo, sobre todo, «con el pensamiento fijo en su propósito [de ir a Jerusalén], habría querido estar ya completamente restablecido para ponerse en camino» (Autobiografía, 11).
Peregrino de Dios y del movimiento místico ascendente-descendente (arriba-abajo-medio), con el que, después de la visión de Cardoner, sube y baja entre las alturas de la divinidad y las realidades más concretas de la historia, Ignacio lo es caminando a pie – «solo y a pie» (Autobiografía, 73) – durante cientos de kilómetros por las grandes carreteras de la Europa de su tiempo. Desde el principio, sin embargo, él es, y permanecerá toda su vida, «el peregrino de Jerusalén». Convertirse a Dios, para él, se identificó, desde el principio, con ir a Jerusalén, por la devoción que inspira la visita a los lugares santos y para ayudar a las almas en esos mismos lugares (Autobiografía, 45). Su peregrinaje no está animado por el deseo de recorrer las huellas de Jesús para hacer memoria de un pasado, ni por el interés de un retorno a las fuentes literarias o históricas de la vida del Señor. Ignacio está en contacto con el Jesús resucitado conocido mediante el Espíritu. Él quiere estar en Jerusalén para responder a su llamada y alistarse bajo su bandera (EE 91-98.136-147). En Jerusalén le espera el Cristo resucitado (cf. Mt 26,32; 28,7.10.16; Mc 14,28; 16,17; Lc 24,31.49; At 1,4; Gv 14,19; 16,16-20; 20,18.20.25.29; etc.). La experiencia interior y personalísima que él hace de Dios en su conciencia lo hace salir de sí mismo para ir a Jerusalén. Allí debe ir, con su pierna coja, para corresponder a la iniciativa con la que Dios entró en su existencia en el día de Pamplona. Jerusalén sigue siendo el clavo y la meta fija y constante de su vida, así como lo es Jesús de Nazaret, el Jesús de la historia que es, por identidad, el Cristo resucitado de la fe. Es conocido el delicioso episodio de su visita al Monte de los Olivos, referido en el n. 47 de su Autobiografía: «… mientras volvía a su alojamiento, le invadió un vivo deseo de visitar el Monte de los Olivos una vez más antes de partir, ya que no era voluntad del Señor que permaneciera en esos lugares santos. En el Olivo hay una piedra de donde nuestro Señor se separó para ascender al cielo, y aún se ven las huellas de sus pies: él quería volver a verlas. Así, sin hablar con nadie y sin tomar ninguna guía (si uno no se acompaña de una guía turca corre un grave peligro), se apartó de los demás y se fue solo al Monte de los Olivos. Como los guardianes no querían dejarle entrar, les regaló un cortapapeles que llevaba consigo: y después de haber orado con intensa consolación, le vino el deseo de ir también a Betfagé. Allí recordó que en el Monte de los Olivos no había observado bien la posición exacta del pie derecho y del pie izquierdo; subió de nuevo y, según recuerda, les dio a los guardianes sus tijeras para que le dejaran entrar».
Para Ignacio es de suma importancia grabar en su mente y en su corazón las últimas huellas que el Señor resucitado dejó sobre la tierra. Estas no son solo una reliquia significativa de él (cf. Autobiografía, 48). También representan una orientación para la misión que debe cumplir en su nombre hasta los confines de la tierra, hasta que él regrese, precisamente allí, en el Monte de los Olivos.
Quizá en la conciencia de Ignacio resonaba la profecía de Zacarías (14,1-4): «He aquí que viene un día para el Señor […]. El Señor reunirá a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla […]. El Señor saldrá y luchará contra esas naciones, como cuando luchó en el día de la batalla. En ese día sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, hacia el oriente, y el Monte de los Olivos se partirá en dos, de oriente a occidente, formando un valle muy profundo». Las últimas huellas dejadas por el Resucitado en el Monte de los Olivos, mientras ascendería visiblemente al cielo, coincidirán con las de su última venida, «de la misma manera en que le habéis visto ir al cielo» (At 1,11), cuando todo será trastornado y solo Jerusalén permanecerá en su lugar (Zc 12,6), elevada en alto, tranquila y segura (Zc 14,10-11), lugar de encuentro festivo y de santificación para todos los pueblos de la tierra (Zc 14,16-21); cuando el Señor será rey de toda la tierra y solo habrá el Señor, y solo su nombre (Zc 14,9). Entre el día de las últimas huellas y el de la gloriosa venida del Mesías transcurre el tiempo de espera de la Iglesia-esposa del Cristo ascendido al cielo, y del Espíritu (Ap 22,17), durante el cual Ignacio se siente llamado a obrar para «ayudar a las almas […] en Jerusalén». No es casualidad que la última contemplación de los Ejercicios Espirituales sea la de la Ascensión de Cristo, nuestro Señor (EE 226.312).
Ignacio y el seguimiento de Cristo
A primera vista, podría parecer que el peregrinaje de Ignacio en Tierra Santa comienza en Barcelona y, pasando por Roma, Venecia, Chipre… termina en Jerusalén. Creo que se puede hacer una lectura espiritualmente más profunda.
El peregrino de Pamplona y de Montserrat no es un cualquier peregrino europeo que se dirige a Jerusalén por algún tiempo. Es un hombre nuevo, cuyo camino «comienza desde Jerusalén» (cf. Lc 24,47; At 1,8). Él va a Jerusalén para comenzar su seguimiento de Jesús allí donde su pensamiento y su corazón se dirigieron desde los primeros momentos de su conversión y donde, en un sentido muy verdadero, permanecerán anclados para siempre. Desde Jerusalén, pasando por Venecia, Barcelona, Alcalá, Salamanca, París, Flandes, Londres, Azpeitia, Loyola, y luego nuevamente a través de Génova, Bolonia, Venecia, Vicenza… Ignacio llega a Roma, donde se detiene (cf. Autobiografía, 98). Espiritualmente, Ignacio no es un «romano» peregrino en Jerusalén. Como Pablo, él es más bien un «jerusalemita» peregrino y, en cierto modo, un «prisionero» en Roma (cf. At 28,16-31).
¿Qué significa, entonces, Jerusalén para Ignacio y para su «via ad Deum»[6]? Parece tener para él la misma importancia que los Evangelios. En la Segunda Anotación del libro de los Ejercicios Espirituales, se lee que quien da los Ejercicios debe, antes que nada, «narrar fielmente la historia de la contemplación o meditación». Quien hace los Ejercicios, de hecho, comprendiendo el verdadero fundamento de la historia, reflexionando y razonando personalmente, debe llegar a entender, sentir y saborear la historia, hasta saciar su alma y obtener un adecuado fruto espiritual (EE 2). Para Ignacio, la auténtica oración cristiana siempre comienza con la historia, que es la «Sagrada Página»; y por lo tanto, el primer momento es la lectura/escucha de la palabra de Dios, un evento histórico transmitido en las Escrituras del pueblo de Dios. El cristiano no comienza a orar hablando y partiendo de sí mismo, ni escalando el vacío y la nada. La oración no es un ejercicio de interioridad, sino un ejercicio de fe dialógica, que comienza con el «recordar» lo que Dios ha hecho y dicho por nosotros en la historia (cf. Dt 8,2; Lc 24,6; etc.).
Ahora bien, lo que Dios ha hecho y dicho son, de manera especialísima, los hechos y palabras de Jesús de Nazaret. Comenzar desde la historia recuerda la dinámica circular de la fe y del seguimiento, tal como lo presenta el cuarto Evangelio: «Y los dos discípulos […] siguieron a Jesús. Jesús entonces se dio vuelta, y viendo que lo seguían, les dijo: ‘¿Qué buscan?’. Ellos respondieron: ‘Rabí […] ¿dónde vives?’. Él les dijo: ‘Vengan y verán’. Entonces fueron y vieron dónde vivía, y ese día se quedaron con Él» (Jn 1,37-39). Seguir, buscar, ir, venir, ver, quedarse; ver y creer (Jn 20,8-9); creer, conocer y saber (Jn 17,7-8.25-26; 19,35; 21,2), para amar a Jesús más y imitarlo, servirlo, seguirlo hasta el martirio (Jn 1,43; 8,12; 10,4-5.27; 12,26; 13,15-17; 21,15-19.22. Cf. 13,36). Esta es también la dinámica ignaciana del «seguimiento de Cristo» (cf. EE 93,95,97-98,104,109; etc.).
La contemplación evangélica ignaciana, de hecho, consiste en recordar la historia, ver los lugares y las personas, escuchar lo que dicen, observar lo que hacen, tocar, abrazar y besar los lugares, oler y saborear la infinita suavidad y dulzura de un Dios que se revela en la carne humana, hacerse presente al misterio que se manifiesta en la historia, y esto en virtud del Espíritu, no por mera sugestión psicológica (cf. EE 101-117.121-126). Todo esto para llegar a un conocimiento íntimo del Señor resucitado e ingresar en su conciencia, para sentir cómo la libertad del Señor se mueve, hoy como ayer, con el fin de «simpatizar» con ella con toda mi alma, y para conformar mi libertad a la suya sin reservas. Ignacio, como se ha dicho, experimenta a Dios especialmente en su libertad. La libertad de Dios se manifiesta visiblemente en la libertad de Jesús, ya que «quien lo ve, ve al Padre» (Jn 14,7-11. Cf. 1,14.18; 12,44-45).
La libertad de Ignacio
A través de los hechos, las personas, los discursos, los lugares, las escenas evangélicas, la historia de Jesús, se debe llegar a su libertad y a su conciencia. Su libertad, de hecho, es lo único que hoy puedo imitar de él: la fidelidad, la delicadeza, la prontitud, la ternura con la que su conciencia filial se dirige al Padre y a los hombres; la manera y la intensidad con la que él es consciente de su propia vocación y misión, se recoge frente a los obstáculos y las dificultades de su camino, rechaza sus tentaciones y fija con firmeza su rostro para subir a Jerusalén hacia su pasión y muerte (Lc 9,51). La libertad de Jesús se convierte así en el paradigma de la libertad de Ignacio.
He hablado de la “conciencia” de Jesús. Todos sabemos que este es el significado bíblico del término “corazón”. Cuando se habla del “corazón de Jesús”, no se debe entender tanto la sede de sus sentimientos o de su emotividad afectiva, sino precisamente su conciencia libre, el lugar donde un hombre toma las decisiones con las cuales dispone de su existencia, y que luego repercuten, obviamente, en su afectividad. Contemplar el corazón de Jesús significa contemplar cómo se lleva a cabo y se articula su libertad filial, con el fin de hacer que mi libertad sea condicionada por la suya. Esta es la íntima conocimiento del Señor que Ignacio busca y pide en cada tercer preludio de los Ejercicios de la Segunda Semana (EE 104.109.113.118.121.130; etc.). De este contacto y de tal exposición de nuestra conciencia a la radiante conciencia de Jesús, cada uno de nosotros saldrá con sus propios discursos, sus propias elecciones, sus propias acciones. Estas no serán, por supuesto, idénticas a las que realizó Jesús en su tiempo y en su entorno. Sin embargo, estarán informadas por el mismo amor, dirigidas por la misma libertad, animadas por la misma conciencia filial, amadas con el mismo corazón, guiadas por el mismo Espíritu, condicionadas y vinculadas por nuestra voluntad de seguimiento y discipulado (cf. Hch 20,22). Todos los santos cristianos lo han hecho así, encarnando en las situaciones y en los entornos históricos más diversos su discipulado fielmente adherido al conocimiento que ellos habían alcanzado del mismo Maestro y Señor resucitado, mediante la contemplación de los misterios de su carne (cf. Jn 13,12-17).
Tal contemplación del corazón de carne de Jesucristo es la única escuela de interiorización de la Torá y del Espíritu de Dios en nuestros corazones de carne, según el anuncio hecho por Jeremías y Ezequiel (Jer 31,31-34; 32-39-40; Ez 11,19-20; 36,26-27; 37,1-14. Cf. también Sal 51,12-19; etc.). Una escuela donde se desaprende a idolatrar nuestra «sinceridad», «buena fe» y «buena conciencia subjetiva», es decir, nuestro yo, para hacerse discípulos de la verdad, de la verdadera fe y de la única buena conciencia objetiva (cf. Mt 19,17; Mc 10,17; Lc 18,19): la del Hombre totalmente guiado por el Espíritu de Dios, el Hijo de Dios que ha caminado en nuestra carne (Rm 1,1-4). Para conocer íntimamente a Jesús resucitado, es necesario contemplar todo el misterio histórico vivido por él en nuestra carne, ya que el Señor resucitado de hoy es el mismo Mesías crucificado de ayer (Mt 28,5-7; Mc 16,6; Ap 1,17-18). En las grandes catedrales cristianas de Europa, el único sol ilumina todo el ambiente, penetrándolo a través de los innumerables vitrales, que ilustran cada uno un misterio de la vida terrena de Jesús. Una sola luz proveniente de la única fuente es identificada, especificada y refractada por el diseño y los colores de los vitrales. Mientras uno esté dentro de la catedral, no hay otra forma de ser iluminado y calentado por la luz solar que no sea a través de las escenas evangélicas representadas en los vitrales policromados del edificio. De igual manera, hoy no somos iluminados y calentados por Cristo resucitado, salvo a través de la memoria sacramental de los «días de su carne» (Hb 5,7) y a través de la lectura de todas las Escrituras de Israel, que él hace por nosotros a lo largo del camino de nuestra vida en su Iglesia (cf. Lc 24,27.32).
Ignacio pone en práctica una cristología perfectamente ortodoxa, pues nosotros realmente creemos y reconocemos, contemplamos y tocamos devotamente la divinidad y la gloria del Señor Jesús, y de hecho la misma del Padre, en lo que hay de más contingente: la carne mortal del Hijo y la historia vivida por él en ella (cf. Mt 9,20-22; Mc 5,25-34; Lc 6,19; 8,43-48). La carne de Jesús de Nazaret, el hijo de Miryam, es el lugar de la última, suprema, teofanía de Dios para Israel y para toda la humanidad (Hch 2,39; 3,25-26; 13,23.46; etc.). Esto significa creer en la encarnación del Verbo de Dios (cf. Jn 1,14; Rm 1,1-4; 1 Jn 1,1-4; etc., y EE 101-109), y confesar que el Jesús de la historia es indivisible del Cristo glorioso de la fe. Ignacio no ha perdido ni un minuto en aquellas operaciones intelectuales de división y separación entre Jesús y el Cristo, en las cuales tantos modernos luego se habrían ejercitado. La misma enseñanza ofrecían los Subsidiarios vaticanos para una correcta presentación de los judíos y el judaísmo en la predicación y catequesis de la Iglesia católica (24-25 de junio de 1985), quienes afirman que «Jesús es judío y lo es para siempre» (III, 12). También el Resucitado, por lo tanto, es aún un hombre, un judío resucitado, hijo de María «asunta», el Hijo de David que reinará para siempre sobre la casa de Jacob, y cuyo reino no tendrá fin (Lc 1,32-33; Hch 2,25-31; 13,32-39; Ap 3,7; 22,16). Con él ha resucitado su carne, toda su historia vivida en la tierra de Israel: su tumba está vacía. Todo lo que él sembró en la carne hoy está glorificado, porque todo fue sembrado en el amor (cf. 1 Cor 15,35-53). Por esta razón, la resurrección de Jesús es el fundamento de la esperanza cristiana (cf. 1 Cor 15,14-28). Nuestra esperanza consiste de hecho en esperar la resurrección gloriosa de lo que hemos sembrado en la historia. La resurrección de Jesús, como la asunción de María de Nazaret, no implica la creación de una nueva, segunda, diferente identidad de los resucitados. Es la realización perfecta y eterna de la alianza establecida en la historia.
Caminar con el Cristo glorioso, peregrinando a través de los misterios de su carne, leídos, meditados, orados, contemplados y saboreados en las santas Escrituras: esto es Jerusalén para el peregrino Ignacio de Loyola.
Comenzar desde Jerusalén
Para hacer esto, no se puede comenzar sino desde Jerusalén, porque Jerusalén (= la palabra de Dios en el pueblo y en la tierra de Israel) es el lugar ejemplar y el punto de partida de la historia y de la revelación de Dios en la historia de los hombres: la tierra particular y paradigmática que el Señor ha desposado y se ha formado para revelar, y comenzar a realizar, su intención de establecer una relación interpersonal de amor con todos los hombres (Dt 11,12; Is 54,1-17; 62,1-12; Ez 16,1-63; etc.).
Hablo, con Ignacio, de la Jerusalén de aquí abajo, porque no hay otra, dado que la de allá arriba no es diferente, sino que es la histórica, salvada, resucitada y transfigurada, como la carne y la historia de su Mesías. Aquí Dios comenzó (Sal 87,1-7); aquí Jesús terminó y aquí regresará. Comenzar desde Jerusalén, para Ignacio, es una manera de «ordenarse» según Dios (EE 46.63.169.174.184.316). Comenzando desde Jerusalén, como hicieron los apóstoles y los primeros testigos del Mesías resucitado (Lc 24,47-49; At 1,4-8), Ignacio llega a Roma. En una próxima ocasión veremos que sobre este movimiento – de Jerusalén a Roma – se funda la eclesialidad ignaciana.
Jerusalén representa, por lo tanto, la geografía contingente de la palabra y de la historia contingente de Jesús (cf ES 91.112.138.144). No hay historia sin geografía y sin cultura particular. Jerusalén es la condición y el marco de la historicidad de Jesús Mesías, de su genealogía y de su pertenencia a la descendencia de Abraham y de David (Mt 1,1-17; Hb 7,14; Ap 5,5). Jerusalén significa la tradición de fe y de oración, así como el horizonte cultural judío que han formado el alma filial de Jesús; el ambiente en el que el sentido de Dios Padre y de los hermanos ha crecido en su psique de niño y de adolescente, en medio del pueblo de la alianza; la comunidad en la que él ha respirado la santidad de Dios y de su Toráh; el lugar de las solemnes memorias litúrgicas de la liberación de Egipto, del éxtasis sináitico, de la escuela de fe y de moral en el desierto. Sión es la ciudad que se confunde e identifica con la casa del Señor, en la que se deja localizar el Abba que está en los cielos; casa de oración para todas las naciones (cf Mc 11,17). Ir a Jerusalén ha querido decir, para Ignacio, salir de sí mismo, después de haber regresado a ella, convirtiéndose; ponerse en camino hacia el Hijo, último santuario de la adoración del Padre; trasladarse en él – Verdad en virtud de su Espíritu (Jn 4,19-26); seguir el vector divino de las gestas de Dios en la historia de la humanidad (At 2,11); entrar en esa Morada (= Mishkan), en esa Tienda del encuentro entre Dios y el hombre, que es ahora la carne histórica y resucitada del Mesías, cubierta por la nube de la divina presencia (= Shekhinah), y llena de la gloria del Señor (Kavod YHWH) (cf Ex 40,34).
Pero si la carne de Jesús es el lugar de la última y más grande y perfecta teofanía, mi carne de hombre, de un hombre como él, cae en la insensatez, en la caducidad y en la vanidad (mataiotés: cf Rom 8,20), en la medida en que no se deja condicionar por la suya. Experimentar de manera clara y aceptar la cercanía inmediata de Dios; hacerse sujeto de la respuesta de Dios, quien, en Jesús de Nazaret, ha tomado una iniciativa tan decisiva en nuestra historia; ponerse en camino para subir al monte del Señor y entrar en el santuario de la carne de Jesús, todo esto significa «ir a Jerusalén».
Si luego no se puede ir a Jerusalén, se irá al Papa para que nos envíe donde él crea más conveniente, y el Papa nos enviará a la India, como Francisco Javier; o a Etiopía, como Giovanni Nunes Barreto; o al concilio de Trento, como Jacobo Laínez y Alfonso Salmerón… Para ir a Jerusalén, sin embargo, no se necesita una misión por parte de alguien, porque Jerusalén forma parte de la carne de Jesús. Hacia Jerusalén, como hacia Jesús, ya existe, y es más que suficiente, la atracción de Dios Padre (Jn 6,44). Será más bien Jesús quien nos enviará al Papa, y no al revés. Del Padre al Hijo, como en La Storta, y del Hijo a la Iglesia y al Papa: esto significa, para Ignacio, «comenzar desde Jerusalén».
El conocimiento íntimo de Jesucristo, para Ignacio de Loyola, comienza desde Jerusalén, es decir, desde el Jesús de la historia, el carpintero y el rabí de los Evangelios, para ascender al Señor y Mesías de la fe pascual – aquel que ha dejado sus huellas sobre la piedra del monte de los Olivos – y luego al Cristo de los concilios eclesiales (cf ES 363), en lugar de seguir el camino inverso, en el que a menudo se oscurece la realidad de la humanidad de Jesús y se ofrece ocasión para no pocas incomprensiones teológicas. Ignacio recorre así el camino histórico de la inteligencia cristológica de la Iglesia: comprender la cristología de los concilios a partir de los Evangelios, y no al revés; llenar los conceptos cristológicos con toda la progresiva inteligencia histórica que los ha producido bajo la asistencia del Espíritu Santo.
Comenzar desde el «lugar humilde de Jerusalén» es, en la meditación de los dos estandartes (EE 136-147), comenzar desde la pobreza afectiva y efectiva del Jesús de los Evangelios, desde el deseo de oprobios y desprecios de su pasión, para llegar a la humildad filial de Jesús (cf EE 164-168); comenzar desde la economía evangélica del ser, no garantizado por el tener (cf Lc 12,15.21), a diferencia de lo que, en cambio, enseña Lucifer desde su cátedra de fuego y humo en el vasto campo de Babilonia.
En Jerusalén, el Verbo ha plantado su tienda entre nosotros (cf Jn 1,14). Allí cada uno de nosotros debe ir para plantar la tienda de su carne junto a la tienda del Verbo encarnado. Ignacio ha tomado todo esto al pie de la letra, pero lleno de Espíritu, primero para sí mismo, y luego para su Compañía, y para cualquiera que de él se haga acompañar en el ejercicio espiritual.
El apego inquebrantable a la carne de Jesús, al Jesús de los orígenes y de los Evangelios, nos defiende y nos permite vencer todas las tentaciones gnósticas, que quisieran deshistoricizar a la persona de Jesús para «superar el cristocentrismo», en beneficio de un teocentrismo iluminista: tentaciones que proponen disolver las virtudes y costumbres evangélicas de la originaria «sequela Christi» en pretendidas actualizaciones mundanas, y reducir la historia de la salvación a una ideología terrenal. Las palabras siguen siendo las mismas de la revelación de Dios, las nociones son las que el pueblo de Dios usa, el vocabulario es materialmente el mismo, pero el sentido de todo el discurso evangélico está totalmente perdido y absorbido en un discurso de sabiduría de hombres (Mt 15,8-9; Mc 1,6-7; 1 Cor 1,25; 2 Cor 10,3-5; Gc 3,15-18; etc.). Así, en Cluny, las piedras de la gran abadía benedictina de los monjes negros terminaron por edificar las casas de la ciudad secular. Cuando esto sucede, no hay más que hacer que lo que hicieron los monjes de Taizé: volver a empezar, a algunos kilómetros de distancia, desde una iglesia-tienda: la Tienda de la Resurrección; comenzar de nuevo desde el principio, desde Jerusalén. Ignacio se edifica completamente sobre esta tienda, que es la carne de Jesús, y que, precisamente porque es carne e historia, es inseparable de Jerusalén, de su pueblo-Israel, del lenguaje de sus Escrituras, en las cuales la palabra de Dios ha sido entregada. De allí, siempre de nuevo, comienza la peregrinación ignaciana de la fe y de la sequela, hasta llegar a Roma, al centro de la Iglesia viviente de Jesús. Y si esta ya se ha convertido en una gran basílica, en su base y en su centro – como en Santa María de los Ángeles, de Asís – está la fuente de todo, la Porciúncula de Francisco, es decir, Jerusalén, la carne de Jesucristo.
Bibliografía
Buber, Martin. El camino del hombre según la enseñanza jasídica. Vercelli: Qiqajon-Comunidad de Bose, 1990.
Gilbert, Maurice. “Le pèlerinage d’Iñigo à Jérusalem en 1523”. Nouvelle Revue Théologique, 112, 1990.
Rossi De Gasperis, Francesco. “Ignazio di Loyola, l’uomo dell’esperienza di Dio.” Il Messaggio del cuore di Gesù, giugno 1991, 451–466; luglio–agosto 1991, 527–535.
- Conferencia realizada en Roma, “Conferencia con motivo del año ignaciano”, (Iglesia del Gesù, Roma, 20 de diciembre de 1990). ↑
- Martin Buber, El camino del hombre según la enseñanza jasídica (Vercelli: Qiqajon-Comunidad de Bose, 1990), 17-24. ↑
- Debo esta referencia al señor Daniel Lifschitz, a quien conocí en Palermo en enero de 1991, y a quien agradezco por ello. ↑
- Maurice Gilbert, “Le pèlerinage d’Iñigo à Jérusalem en 1523”, en Nouvelle Revue Théologique, 112, 1990, 684. ↑
- Artículo publicado en Il Messaggio del cuore di Gesù de junio de 1991, 451-466, y de julio-agosto de 1991, 527-535. ↑
- «Quicumque in Societate nostra[…] vult sub crucis vexillo Deo militare […] curet […] primo Deum, deinde huius sui Instituti rationem, quae via quaedam est ad Illum, quoad vixerit, ante oculos habere»: dalla Formula Instituti Societatis Iesu, n.1, contenuta nella bolla Exposcit debitum, di Giulio III, del 21 luglio 1550. ↑